
[CASTELLANO]
Uno de los procesos más comunes en la psicología humana es la generalización. Mediante cierto tipo de razonamientos asumimos como verdades generales sobre personas, objetos y constructos que se presentan de manera particular o contextualizada. Tiene un profundo sentido evolutivo, pero nubla los análisis detallados de la realidad. De hecho, como ocurre con los demás procesos ilógicos1, la generalización sucede de forma más pronunciada cuando median emociones intensas, positivas o negativas. Está detrás, junto con otros fenómenos psicosociales, de cuestiones como el racismo o los cotilleos2.
El movimiento libertario no está libre de procesos de generalización. Los individuos que lo conformamos asumimos concepciones y opiniones globales sobre diferentes cuestiones basándonos en nuestra ideología e ideas preconcebidas, también cuando nos referimos a las instituciones estatistas. Hay numerosas críticas que hacerle a los estados plutocráticos modernos, a la «democracia» representativa, al estado nacional, etc. Abunda en nuestros espacios la literatura al respecto, pero ¿qué puede aprender el movimiento libertario de estas instituciones?
Podríamos pensar que no hay nada que sacar en claro, que todo el sistema es corrupto y abogar por un reinicio total, tabula rassa, y comenzar a construir una sociedad libertaria. Sería legítimo pensarlo, sin embargo, hacerlo sin un análisis detallado también sería caer en la generalización. Las instituciones estatales —y, aunque fuera de nuestro análisis, otras como la iglesia o las meramente económicas como corporaciones y cooperativas— pueden inspirarnos aprendizajes útiles; al fin y al cabo, llevan existiendo siglos, surgiendo de procesos psicológicos y sociológicos complejos y dejándose moldear por ellos.
Hagamos un ejercicio de apertura intelectual y contemplemos las instituciones con una mirada optimista y, sobre todo, extractiva.
Estructura, autoorganización y cohesión grupal
Definamos «instituciones estatistas». Nos referimos aquí a aquellos organismos que forman parte del estado y le dan soporte. Pueden estar más o menos integrados, ser más o menos autónomos, pero todos ellos se caracterizan por (1) cumplir procesos esenciales para la supervivencia del estado en todas sus dimensiones, (2) jugar dentro del sistema político y económico capitalista —aunque lo puedan criticar abiertamente—, (3) responder ante el corpus legislativo y el aparato burocrático, y (4) tener una estructura interna más o menos establecida3. Así, podemos pensar en organismos como los ministerios, las direcciones y secretarías de estado y autonómicas o los municipios, pero también en entidades como Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y demás organizaciones del tercer sector, que sabemos que se legitiman a través de parchear déficits en la cobertura asistencialista de los estados (el extremo práctico del «estado ampliado» propuesto por Gramsci).
Como podemos comprender, desde la perspectiva libertaria usualmente se rechazan activamente los tres primeros ejes, pero existe la posibilidad de enriquecernos de los procesos internos de organización de estas estructuras. La autoorganización caracteriza al movimiento, pero para una autoorganización eficiente se necesita información y experiencia sobre cómo un grupo de personas puede alcanzar una serie de objetivos —internos o externos— con intencionalidad. Hay lugar para la espontaneidad, desde luego, pero solo las perspectivas más anarcoindividualistas apostarían todas sus fichas a este número.
En primer lugar, estas entidades estatistas suelen dotarse —aunque no siempre— de una estructura jerarquizada centrada en la transferencia vertical de poder: el ministerio determina lo que hace la dirección, esta lo que hace la subdirección, esta lo que hace la secretaría… Dejando de lado la cuestión autoritaria, sería naif negar la existencia de relaciones de poder en todas las interacciones humanas4, y sobre todo en las relaciones de corte organizacional, por lo que desde los movimientos libertarios debemos tomar nota del complejo gradiente de autoridades y figuras de poder que encontramos en las instituciones y las dinámicas que se establecen entre ellas.
El primero de los fenómenos del que podemos hacernos eco es el hecho de que basta la mera concepción de un conjunto de personas como «grupo» para que surjan comportamientos que favorecen al propio grupo y perjudican a los que no forman parte de él5. Aplicado a lo que nos concierne, esto debe suscitar un especial cuidado a la hora de particularizar funciones dentro de grupos autoorganizados, especialmente funciones de alto valor de gestión (por ejemplo, relaciones externas, dinámicas internas, preservación de información), ya que la mera designación, elección o creación voluntaria de grupos de trabajo, comisiones, comités, etc., puede inducir la elitización de los comportamientos de las personas que los componen. El beneficio para el propio grupo pasa a significar, por tanto, la perpetuación del statu quo y el mantenimiento de las personas que están «por debajo» en esos mismos peldaños inferiores, o más abajo si cabe.
¿Qué nos dice la Psicología que podemos hacer? Aquí la cuestión reside en la categorización social: categorizamos la realidad social y desarrollamos diferentes identidades colectivas basándonos en los grupos a los que percibimos que pertenecemos. Como el ser humano siempre busca autopreservarse, sobrevivir (lo mejor posible), buscamos identidades colectivas positivas, beneficiosas y de mayor estatus, por lo que, en caso de tener que crear grupos funcionales delimitados dentro de movimientos autoorganizados, podemos evitar la acumulación de poder mediante (1) desdibujar las fronteras de dichos grupos, favoreciendo la entrada y salida de personas o haciendo que determinadas funciones u objetivos sean compartidos con otros grupos existentes; (2) crear identidades globales fuertes, incrementando el tiempo de trabajo en grupos generales frente a los más especializados/reducidos, fomentando la cohesión social de todo el movimiento y configurando comunidades informales que no se reduzcan a las fronteras de dichos grupos de trabajo; y (3) extrayendo en la medida de lo posible la toma de decisiones de los grupos específicos hacia los grupos más generales o el colectivo en su totalidad.
Las relaciones de poder son más que comportamientos individuales, son fruto de una dinámica interpersonal e intergrupal compleja. No basta con establecer contrapesos, mecanismos de control e incluso vigilancia constante, debemos analizar las dinámicas grupales de nuestras organizaciones y sindicatos para determinar si existe un proceso latente de elitización. Aunque en las instituciones estatistas este proceso jamás se limita, y comúnmente se promueve, la férrea asignación de competencias y jerarquías induce procesos de control secundarios a las dinámicas grupales informales.
Conviene dedicar un poco de nuestro tiempo en los movimientos libertarios para debatir y consensuar las funciones, objetivos y, si acaso, competencias de los grupos especializados que creamos para evitar lagunas de las que nos podamos aprovechar, y cualquier propuesta de cambio debe ser analizada con sumo detalle. Además, como ya hemos comentado, no es recomendable ceder soberanía a grupos especializados.
Por otro lado, sabemos que las instituciones se vuelven más ineficientes cuantos más mandos intermedios designan, al tiempo que se reduce la acción directa. Esta realidad puede deberse tanto al alejamiento del poder de las bases, que ya caracterizamos como indeseable, como al incremento de la burocracia procedimental, de la que hablaremos más adelante.
Comunicación interna y transparencia
Una crítica consistente a las instituciones estatalistas es la falta de transparencia. Parece que esta crítica tiene una dirección correcta: los organismos estatales esconden cuanta información pueden si eso les beneficia, pero se olvida que en diversas ocasiones el terreno es además fértil para esta corrupción, pues las comunidades y los individuos se desentienden de los procesos informativos y los dejan en un segundo plano en su propia jerarquía atencional. Si nuestra cultura y educación hicieran hincapié en que toda acción o decisión tomada debe ser comunicada a los colectivos que les pueda afectar, y que toda esta información debe recibir un momento de nuestra atención, estaríamos ante un panorama diferente.
Desde los movimientos libertarios nos beneficiaríamos al fomentar una cultura organizacional basada en la comunicación eficiente, de tal forma que se perfeccionen, mantengan y usen regularmente los medios de transmisión de información propios al tiempo que los miembros sean conscientes de la importancia de estos procesos comunicativos. También puede ser una estrategia eficiente delimitar mediante consenso qué tipo de información debe ser transmitida, por banal que pueda parecer a la persona implicada o al público, y la regularidad con la que grupos e individuos deben trasladar las acciones y decisiones implantadas.
Tampoco debemos olvidar que la comunicación en persona incrementa las probabilidades de que el mensaje cale en el receptor, por lo que es beneficioso que se retomen y resuman puntos clave, ideas y debates pasados al principio de las reuniones de los diferentes grupos y, especialmente, del colectivo o movimiento en general.
Complementariamente, es preciso atender a los ritmos de cada individuo, pues en todos los movimientos habrá a lo largo de su desarrollo entradas y salidas, y también vueltas. Todos estos cambios individuales pueden suponer un reto para el colectivo objeto, ya que las llegadas son nuevos inputs y nuevas necesidades, las salidas pueden instaurar sentimientos negativos compartidos6 y las vueltas pueden crear tensiones por la confrontación de nueva información con información pasada. Lo que en las instituciones corporativas se denominan protocolos de onboarding y offboarding tiene su origen en una teoría de los Recursos Humanos al servicio de la explotación, pero enraíza con una realidad que no podemos obviar. Así, pensar colectivamente cómo querríamos que nos dieran la bienvenida, cómo nos gustaría marcharnos y cómo sería el mejor proceso de vuelta al contacto con el movimiento supondría una mejora a medio-largo plazo en nuestras organizaciones.
Burocracia
Aunque el análisis extractivista podría desarrollarse más extensamente, el lector crítico llegaría hasta este punto con una idea en la cabeza: «¡qué pereza tanto procedimiento, tanta delimitación, tanta competencia y tanto consenso!». ¿Dónde queda la acción y la práctica? ¿A dónde vamos a parar con todos estos procesos y la burocracia que llevan implícita?
La burocracia recalcitrante de las instituciones estatalistas —sobre todo en el ámbito educativo y sanitario— es un modelo del que huir, claramente. Sin embargo, también puede ser un escenario del que extraer conclusiones prácticas.
En primer lugar, la estructura organizativa democrática genera burocracia. Los dos únicos escenarios resultantes del asamblearismo sin burocracia de ninguna clase (estatutos/reglamentos, actas, formularios, etc.) son la comisiocracia7 y la inoperatividad. Cuanto antes aceptemos que un mínimo de burocracia va a ser necesario para la autoorganización, antes podremos centrarnos en cómo evitar enquistarnos en ella.
En segundo lugar, sabemos que la burocracia aleja a las bases. Basta analizar los procedimientos que tenemos que llevar a cabo para elevar una propuesta al congreso o tramitar un cambio de médico o de matrícula. Así, es necesario mantener presente la idea de conservar siempre el nivel mínimo de burocracia posible, sabiendo que las organizaciones siempre tienden a complejizarse y a incrementar el tamaño de su estructura.
Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? Cada movimiento y colectivo tendrá su casuística particular, y solamente mediante el debate y el análisis pormenorizado, e incluso la prueba-error, sabremos qué nos puede servir. Sin embargo, los movimientos internos en los propios organismos institucionales (cuando crean o diluyen grupos de trabajo o subórganos, cuando reforman reglamentos o instauran alguno nuevo, etc.) nos permiten deducir dos advertencias: que la burocracia debe venir antes del establecimiento de cualquier estructura interna y que, por mucho esfuerzo y tiempo que le dediquemos, individual o grupalmente, nunca conseguiremos una burocracia perfecta.
Sería preferible crear, por el contrario, una burocracia de mínimos que aborde los procedimientos más sensibles o más fácilmente operativizables y saber dejar abiertos aquellos ámbitos que no podemos regular, que se regirán por la galaxia de circunstancias del momento y que, por tanto, recaerán en el debate y posterior consenso o disenso general8 del propio colectivo u organización. Este proceso, tal y como ocurre en determinados estados globales, genera una suerte de «common law», una jurisprudencia que se manifiesta en forma de experiencia organizacional y conocimiento colectivo y sienta las bases para futuras decisiones sin huir de su practicidad.
Conclusión
El movimiento libertario es abierto e inquieto por naturaleza, y esto le permite, al contrario que muchas otras ideologías existentes, nutrirse de aquellos que parecen ser los antagonistas clave en este caso: las instituciones políticas y económicas.
Un aparato estatalista elefantiásico como los estados del bienestar en decadencia en los que vivimos en el norte global son dignos de estudio para encontrar aquello de lo que podemos aprovecharnos y aprender, así como para entender los puntos débiles del sistema.
[GALEGO]
Que pode aprende-lo movemento libertario das institucións estatalistas?
Un dos procesos máis comúns na psicoloxía humana é a xeneralización. Mediante certo tipo de razoamentos asumimos como verdades xerais sobre persoas, obxectos e construtos cuestións que se presentan de maneira particular ou contextualizada. Ten un fondo sentido evolutivo, pero nubra as análises detalladas da realidade. De feito, como con tódolos demais procesamentos ilóxicos9, a xeneralización ocorre máis pronunciadamente cando median emocións intensas, positivas ou negativas. Está detrás, xunto con outros fenómenos psicosociais, de cuestións coma o racismo ou os cotilleos10.
O movemento libertario non está libre de procesos de xeneralización. Os individuos que o conformamos asumimos concepcións e opinións globais sobre diferentes cuestións con base na nosa ideoloxía e ideas preconcibidas, tamén se nos referimos ás institucións estatalistas. Hai numerosas críticas que lle realizar ós estados plutocráticos modernos, á «democracia» representativa, ó estado nacional, etc. Abunda nos nosos espazos a literatura ó respecto pero, que pode aprender o movemento libertario destas institucións?
Poderiamos pensar que non hai nada que sacar en claro, que todo o sistema é corrupto e avogar por un reinicio total, tabula rassa e comezar a construír unha sociedade libertaria. Sería lexítimo pensalo, porén, facelo sen un detallado análise tamén sería caer na xeneralización. As institucións estatais —e, aínda que fóra da nosa análise, outras como a igrexa ou as meramente económicas como corporacións e cooperativas— poden inspirarnos aprendizaxes de utilidade; á fin e ó cabo, levan existindo séculos, xurdindo de procesos psicolóxicos e sociolóxicos complexos e deixándose moldear por eles.
Fagamos un exercicio de apertura intelectual e contemplemos ás institucións con ollo optimista e, sobre todo, extractivista.
Estrutura, autoorganización e cohesión grupal
Definamos «institucións estatalistas». Referimos aquí a aqueles organismos que forman parte do Estado e lle dan soporte. Poden estar máis ou menos integrados, ser máis ou menos autónomos, pero todos eles se caracterizan por (1) cumprir procesos esenciais para a pervivencia do Estado en tódalas súas dimensións, (2) xogar dentro do sistema político e económico capitalista —aínda que o poden criticar abertamente—, (3) responder ante o corpus lexislativo e o aparello burocrático e (4) ter unha estrutura interna máis ou menos establecida11. Así, podemos pensar con base nestes eixos en organismos como os ministerios, as direccións e secretarías estatais e autonómicas ou os municipios, pero tamén entidades como a Cruz Vermella, Médicos Sen Fronteiras e demais organizacións do terceiro sector, que sabemos que se lexitiman a través de parchear déficits na cobertura asistencialista dos estados.
Como podemos comprender, dende a perspectiva libertaria usualmente se rexeitan activamente os tres primeiros eixos, pero hai posibilidade de nos enriquecer dos procesos internos de organización destas estruturas. A autoorganización caracteriza ó movemento, pero para unha autoorganización eficiente precísase información e experiencia sobre como un grupo de persoas pode acadar unha serie de obxectivos —internos ou externos— con intencionalidade. Hai lugar á espontaneidade, dende logo, pero soamente as perspectivas máis anarcoindividualistas apostarían tódalas súas fichas a este número.
En primeiro lugar, estas entidades estatalistas adoitan dotarse —aínda que non sempre— dunha estrutura xerarquizada centrada na transferencia vertical de poder: o ministerio determina o que fai a dirección, esta o que fai a subdirección, esta o que fai a secretaría… Deixando de lado a cuestión autoritaria, sería infantil nega-la existencia de relacións de poder en tódalas interaccións humanas12, e sobre todo nas relacións de corte organizacional, polo que dende os movementos libertarios debemos tomar nota do complexo gradiente de autoridades e figuras de poder que atopamos nas institucións e as dinámicas que se establecen entre elas.
O primeiro dos fenómenos dos que podemos facernos eco é o feito de que baste a mera concepción dun conxunto de persoas como «grupo» para que xurdan comportamentos que favorecen ó propio grupo e prexudican ós que non forman parte del13. Aplicado ó que nos concerne, isto debe suscitarnos un especial coidado á hora de particularizar funcións dentro de grupos autoorganizados, especialmente funcións de alto valor de xestión (p.ex. relacións externas, dinámicas internas, preservación de información), xa que a mera designación, elección ou creación voluntaria de grupos de traballo, comisións, comités, etc., pode induci-la elitización dos comportamentos das persoas que os compoñen. O beneficio para o propio grupo pasa a significar, xa que logo, a perpetuación do status quo e o mantemento das persoas que están «por debaixo» neses mesmos chanzos inferiores, ou máis abaixo se cabe.
Que nos di a Psicoloxía que podemos facer? Aquí a cuestión reside na categorización social: categorizamos a realidade social e desenvolvemos diferentes identidades colectivas con base nos grupos ós que percibimos que pertencemos. Como o ser humano busca sempre autopreservarse, sobrevivir (o mellor posíbel), buscamos identidades colectivas positivas, beneficiosas e de maior status, polo que, no caso de ter que crear grupos funcionais delimitados dentro de movementos autoorganizados podemos evita-la acumulación de poder mediante (1) esvaece-las fronteiras de ditos grupos, favorecendo a entrada e saída de persoas ou facendo que determinadas funcións ou obxectivos sexan compartidos con outros grupos existentes; (2) crear identidades globais fortes, incrementando o tempo de traballo en grupos xerais perante os máis especializados/reducidos, fomentando a cohesión social de tódolo movemento e configurando comunidades informais que non se reduzan ás fronteiras de ditos grupos de traballo; e (3) extraendo na medida do posíbel a toma de decisións dos grupos específicos cara ós grupos máis xerais ou o colectivo na súa totalidade.
As relacións de poder son máis que comportamentos individuais, son froito dunha dinámica interpersoal e intergrupal complexa. Non abonda con establecer contrapesos, mecanismos de control e mesmo vixilancia constante, debemos analiza-las dinámicas grupais das nosas organizacións e sindicatos para determinar se existe un proceso latente de elitización. Aínda que nas institucións estatalistas este proceso xamais se limita, e comunmente promóvese, a férrea asignación de competencias e xerarquías induce procesos de control secundarios ás dinámicas grupais informais.
Cómpre adicar un pouco do noso tempo nos movementos libertarios para debater e consensua-las funcións, obxectivos e, se acaso, competencias dos grupos especializados que creamos para evitar lagoas das que nos podamos aproveitar, e calquera proposta de cambio debe ser analizada con sumo detalle. Ademais, como xa comentamos, é pouco recomendábel ceder soberanía a grupos especializados.
Doutra banda, sabemos que as institucións se volven máis ineficientes cantos máis mandos intermedios designan ó tempo que se reduce a acción directa. Esta realidade pode ser debida tanto ó afastamento do poder das bases, que xa caracterizamos como indesexábel, como ó incremento da burocracia procedimental, do que falaremos máis adiante.
Comunicación interna e transparencia
Unha crítica consistente ás institucións estatalistas é a falta de transparencia. Seica esta crítica ten unha dirección correcta: os organismos estatais agochan canta información poden se iso lles beneficia, pero esquécese que en diversas ocasións o terreo é ademais fértil para esta corrupción, pois as comunidades e os indivudios se desentenden dos procesos informativos e os deixan nun segundo plano na súa propia xerarquía atencional. Se a nosa cultura e educación fixese fincapé en que toda acción ou decisión tomada debe ser comunicada ós colectivos que lles pode afectar, e que toda esta información debe recibir un momento da nosa atención, estaríamos ante un panorama diferente.
Dende os movementos libertarios beneficiariámonos ó fomentar unha cultura organizacional baseada na comunicación eficiente, de tal forma que se perfeccionen, manteñan e usen regularmente os medios de transmisión de información propios ó tempo que os membros sexan conscientes da importancia destes procesos comunicativos. Tamén pode ser unha estratexia eficiente delimitar mediante consenso que tipo de información debe ser transmitida, por banal que poda parecer á persoa implicada ou ó publico, e a regularidade coa que grupos e individuos deben traslada-las accións e decisións implantadas.
Tampouco debemos esquecer que a comunicación en persoa incrementa as probabilidades de que a mensaxe cale no receptor, polo que é beneficioso que se retomen e resuman puntos chave, ideas e debates pasados ó principios das xuntanzas dos diferentes grupos e, especialmente, do colectivo ou movemento en xeral.
Complementariamente, énos preciso atender ós ritmos de cada individuo, pois en tódolos movementos haberá ó longo do seu desenvolvemento chegadas e saídas, e tamén voltas. Todos estes cambios individuais poden supoñer un reto para o colectivo obxecto, xa que as chegadas son novos inputs e novas necesidades, as saídas poden instaurar sentimentos negativos compartidos14 e as voltas poden crear tensións pola confrontación de nova información con información pasada. O que nas institucións corporativas se denominan protocolos de onboarding e offboarding ten a súa orixe nunha teoría dos Recursos Humanos ó servizo da explotación, pero enraiza cunha realidade que non podemos obviar. Así, pensar colectivamente como quereriamos que nos deran a benvida, como nos gustaría marcharnos e como sería o mellor proceso de volta ó contacto co movemento suporía unha mellora a medio-longo prazo nas nosas organizacións.
Burocracia
Pese a que a análise extractivista podería desenvolverse máis longamente, o lector crítico chegaría até este punto cunha idea na cabeza: «que preguiza tanto procedemento, tanta delimitación, tanta competencia e tanto consenso!». Onde queda a acción e a práctica? A onde imos parar con todos estes procesos e a burocracia que levan implícita?
A burocracia recalcitrante das institucións estatalistas —sobre todo no eido educativo e sanitario— é un modelo do que fuxir, claramente. Porén, tamén pode ser un escenario do que extraer conclusións prácticas.
En primeiro lugar, a estrutura organizativa democrática xera burocracia. Os dous únicos escenarios resultantes do asemblearismo sen burocracia de ningunha clase (estatutos/regulamentos, actas, formularios etc.) son a comisiocracia15 e a inoperatividade. Canto antes aceptemos que un mínimo de burocracia vai ser preciso para a autoorganización antes poderemos centrarnos en como evitar enquistarnos nela.
En segundo lugar, sabemos que a burocracia afasta ás bases. Baste analiza-los procedementos que temos que levar a cabo para elevar unha proposta ó congreso ou tramitar un cambio de médico ou de matrícula. Así, cómpre manter á fronte a idea de conservar sempre o nivel mínimo de burocracia posíbel, sabendo que as organizacións sempre tenden a complexizarse e a incrementa-lo tamaño da súa estrutura.
Entón, onde está ese equilibrio? Cada movemento e colectivo vai te-la súa casuística particular, e soamente mediante o debate e a análise pormenorizada, e mesmo a proba-erro, saberemos o que nos pode servir. Porén, os movementos internos nos propios organismos institucionais (cando crean ou dilúen grupos de traballo ou subórganos, cando reforman regulamentos ou instauran algún novo, etc.) permítennos deducir dous avisos: que a burocracia debe vir antes do establecemento de calquera estrutura interna e que, por moito esforzo e tempo que lle dediquemos, individual ou grupalmente, nunca conseguiremos unha burocracia perfecta.
Sería preferíbel crear, pola contra, unha burocracia de mínimos que aborde os procedementos máis sensíbeis ou máis facilmente operativizábeis e saber deixar abertos aqueles eidos que non podemos regular, que se van rexer pola galaxia de circunstancias do momento e que, por tanto, recaerán no debate e posterior consenso ou disenso xeral16 do propio colectivo ou organización. Este proceso, tal e como ocorre con determinados estados globais, xera unha sorte de «common law», unha xurisprudencia que se manifesta en forma de experiencia organizacional e coñecemento colectivo e senta as bases para futuras decisións sen fuxir da súa practicidade.
Conclusión
O movemento libertario é aberto e inquedo por natureza, e isto permítelle, á contra que moitas outras ideoloxías existentes, nutrirse daqueles que parecen se-los antagonistas chave neste caso: as institucións políticas e económicas.
Un aparello estatalista elefantiásico coma os estados do benestar en decadencia nos que vivimos no norte global son dignos de estudo para atopar aquilo do que podemos aproveitarnos e aprender, así como para entender os puntos febles do sistema.
Daniel González Pérez – Grupo de Autoformación Libertaria de Compostela
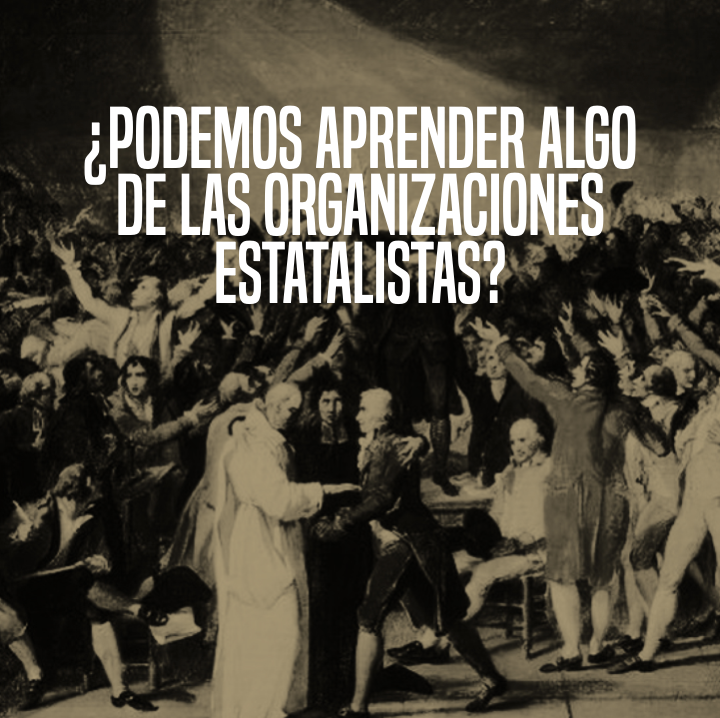
- 1. Nos referimos en este caso, en lenguaje técnico, a los «heurísticos», un tipo de estrategia cognitiva basada en la experiencia que prima la eficiencia/rapidez por sobre la exactitud (APA, 2025). ↩︎
- 2. En psicología más comúnmente denominado «rumor», tal y como propusieron Allport y Postman con su «teoría del rumor» ↩︎
- 3. Por cuestiones operativas, dejaremos fuera de esta definición a los individuos particulares, si bien a veces representan una institución. ↩︎
- 4. Sea desde una perspectiva psicosocial amplia o desde un análisis profundo de género. ↩︎
- 5. El llamado «paradigma de grupo mínimo», propuesto por H. Tajfel, que también teorizó sobre la categorización social, de la que hablaremos más adelante. ↩︎
- 6. Originados tanto por el vacío debido a la salida como por las sensaciones instauradas en la persona que se va, pues, seguramente, no pierda las conexiones informales con el resto de componentes del colectivo y comparta dichas sensaciones. ↩︎
- 7. En los movimientos libertarios encontramos diversos procesos naturales que limitan la aparición de liderazgos autocráticos, pero la voluntad de operativizar la acción directa puede llevar al establecimiento de «comisiones» que controlen en la práctica todo el movimiento. «Comisiocracia», por lo tanto, hace referencia a la aparición de valores tecnocráticos o propios de democracias representativas en espacios supuestamente horizontales o asamblearios. ↩︎
- 8. Recordemos que, desde una perspectiva integral y de la gestión de los conflictos, cierto grado de disenso no solo no es perjudicial, sino que beneficioso para las organizaciones. ↩︎
- 9. Referímonos neste caso, en linguaxe técnica, ós «heurísticos», un tipo de estratexia cognitiva baseada na experiencia que prima a eficiencia/rapidez por sobre a exactitude (APA, 2025). ↩︎
- 10. En psicoloxía máis comunmente denominado «rumor», tal e como propuxeron Allport e Postman coa súa «teoría do rumor». ↩︎
- 11. Por cuestións operativas, deixaremos fóra desta definición ós individuos particulares, se ben ás veces representan unha institución. ↩︎
- Sexa dende unha perspectiva psicosocial ampla ou dende unha análise profunda de xénero. ↩︎
- O chamado «paradigma do grupo mínimo», proposto por H. Tajfel, que tamén teorizou sobre a categorización social, da que falaremos máis adiante. ↩︎
- Orixinados tanto polo baleiro ocasionado á saída como polas sensacións instauradas na persoa que marcha, pois, seguramente, non perda os fíos informais co resto de compoñentes do colectivo e comparta ditas sensacións. ↩︎
- Nos movementos libertarios achamos diversos procesos naturais que limitan o xurdimento de liderados autocráticos, pero a vontade de operativiza-la acción directa pode levar ó establecemento de «comisións» que controlen na práctica tódolo movemento. «Comisiocracia», xa que logo, fai referencia ó xurdimento de valores tecnocráticos ou propios de democracias representativas en espazos supostamente horizontais ou asemblearios. ↩︎
- Lembremos que, dende unha perspectiva integral e da xestión dos conflitos, certo grao de disenso non só non é prexudicial, senón beneficioso para as organizacións ↩︎


