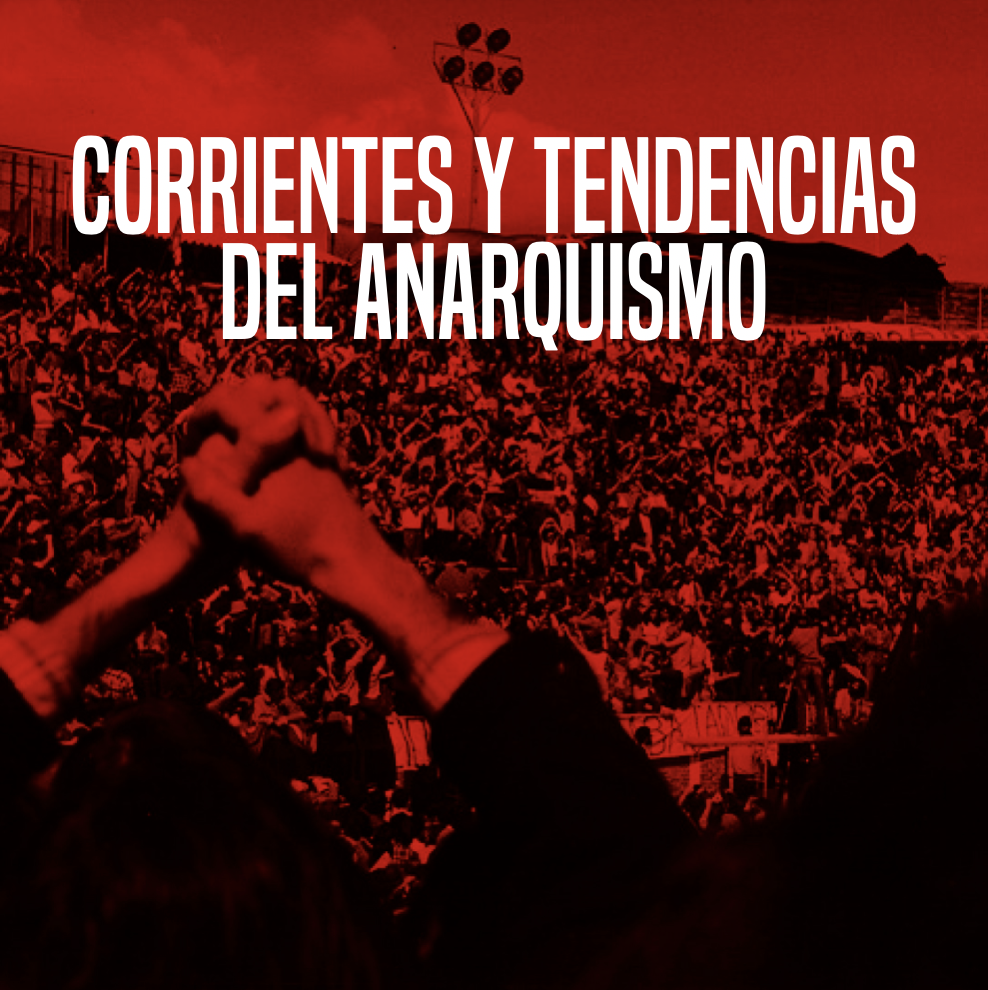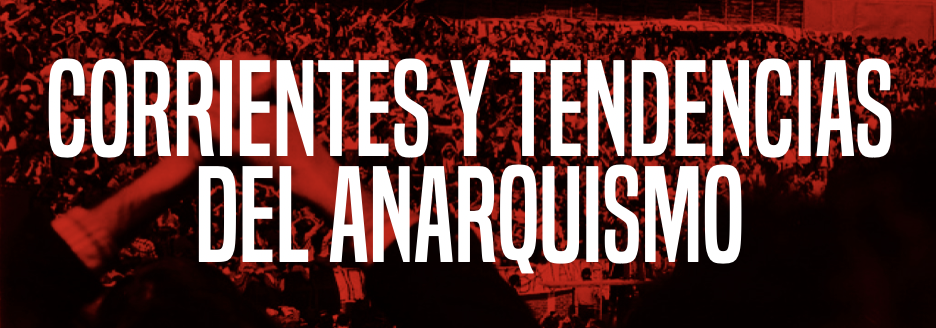
Este texto nace con la intención de ubicar a las lectoras —militantes o no— en una ideología intrincada, y en ocasiones confusa —en parte por culpa de una informalidad reciente que buscamos cercenar—. No tenemos como objetivo profundizar en las corrientes, ni desgranar los ramajes que de ella pudieran surgir. Su simplificación no está exenta por tanto de interpretaciones o diversos disensos, los cuales invitamos que se compartan en comentarios en caso de producirse. Muchas personas hemos empezado a militar en el anarquismo sin saber a ciencia cierta en qué corriente del mismo nos ubicábamos. Lo que podía ser leído como una muestra de accesibilidad se transformaba, las más de las veces, en una amalgama difusa y compleja de analizar que distanciaba a las personas dubitativas, cuando no las espantaba. Las que por convicción o por validación de ego nos quedábamos en espacios militantes nos guetificábamos sin saber las causas de este aislacionismo. No conocíamos el trasfondo de nuestra militancia, ni las implicaciones reales de la misma, lo cual nos impedía comprender los motivos por los que nos topábamos con un muro invisible cuyas heridas veíamos en el reflejo que nos devolvía el espejo.
Antes de todo es necesario hacer un ejercicio de honestidad —senda necesaria para comenzar a construir un porvenir revolucionario—. Estas líneas nacen de una persona que se enmarca dentro de la corriente especifista como medio para conseguir un fin sin dominación de ningún tipo, sea de clase o de vanguardias dirigistas. Además, se publican en el órgano de difusión de la corriente especifista del estado español. Por tanto, alguna lectora puede sentir que la objetividad brilla por su ausencia, y estará en lo cierto. La objetividad es una falacia aprendida en las facultades de periodismo y comprada en el escaparate del consumo por librepensadores equidistantes. La objetividad no existe, la honestidad sí y apelamos a ella para que las lectoras sepan desde que subjetividad se escribe cada texto, sin ocultismo ni cortapisas.
La idea del texto surgió tras una formación realizada por Liza y a la que algunas personas del estado tuvimos el placer de acudir en su última sesión. En dicha jornada se trataron las corrientes y tendencias del anarquismo en la actualidad, enfocándose el análisis sobre todo al estado español. El trabajo de las compañeras se apoyó en estudios y análisis etnográficos desde los que generaban discurso sobre nuestra praxis anarquista. Me apoyaré en su trabajo, así como en los apuntes pasados por un compañero de Embat. Por tanto, este texto, como cualquier otra creación, es colectiva. Confío ayude a ubicar a las lectoras en una ideología que no constituye un todo homogéneo, lo que implica debates y divergencias, pero también puntos intermedios o posiciones híbridas.
Consideraciones previas
El anarquismo nace del socialismo revolucionario en la Europa del siglo XIX. Por tanto comparte la misma raíz con el comunismo, aunque los caminos se separaron pronto por análisis y metodologías bien diferenciadas que permanecen —o se han ampliado— hasta el día de hoy, aunque también se han construido puentes o marcos comunes con tendencias como el marxismo libertario. Por resumir al máximo exponente, el comunismo de corriente marxista-leninista aboga por un partido dirigente que sea la vanguardia de la revolución y a través de la dictadura del proletariado conseguir que la clase trabajadora consiga arrebatar a la burguesía el poder que mantiene desde la revolución francesa. En cambio el anarquismo considera que de esta forma habría otro tipo de dominación, represión y burocratización inmovilista, por tanto aboga por la autogestión, la toma de consciencia del conflicto inherente, la toma de decisión en el mismo y la ruptura con cualquier tipo de opresión mediante diferentes herramientas. Es aquí donde se producen los debates o disensos dentro del movimiento ácrata, las estrategias para conseguir el fin, así como el tipo de autogestión que se busca conseguir.
En la defensa de la autogestión podemos diferenciar entre mercado autogestionario y planificación democrática, entre colectivismo y comunismo, entre política territorial o política sectorial dentro del puesto de trabajo o entre la esfera cultural como plano secundario o prioritario.
En la estrategia a seguir también se producen diferencias entre defensa de la organización y detractores de esta, defensa de las reformas y contrarias a ellas, entre violencia puntual o violencia que desencadene el cambio social y entre organización programática y organización flexible.
Las posturas, a priori dicotómicas, planteadas en los párrafos anteriores no son tales en la teoría y praxis del movimiento que en muchas ocasiones alberga posturas intermedias entre estos debates generales, aunque mostrando, según la corriente, una mayor inclinación por alguna de ellas. En ocasiones sí que hemos encontrado un enconamiento de posturas que lamentablemente ha desangrado el movimiento en lugar de fortalecerlo en momentos clave.
Es importante señalar que anarcofeminismo, anarcoecologismo, anarquismo pacifista, anarcoprimitivismo, anarquismo espiritual, anarquismo filosófico, anarquismo religioso, mutualismo, anarquismo utilitario o el oxímoron amorfo, también llamado anarcocapitalismo, potenciado por posturas del anarquismo individualista —la defensa de la libertad individual constituye uno de los valores anarquistas, que es parte de un principio ético más amplio ligado, al mismo tiempo, a la libertad colectiva, a la equidad y a otros valores— no son en sí mismo una corriente, aunque influyan en corrientes más amplias de forma transversal o sectorialmente consigan resistencia o avances en luchas parciales. Por tanto, ninguna de ellas será analizada en los párrafos siguientes. También es importante apuntar que los criterios para definir las corrientes pueden ir desde la relación con el producto del trabajo en una sociedad futura, los modos de intervención y la forma organizativa, así como cuestiones político-filosóficas, espirituales o casi religiosas.
1. Anarcosindicalismo y sindicalismo revolucionario
La corriente más fácil de comprender a simple vista. El sistema capitalista es, ante todo, un sistema económico basado en la explotación laboral de una clase sobre otra. La vía anarcosindicalista considera que el trabajo —aunque una sea estudiante o esté desempleada— es lo que nos atraviesa como clase social. Bajo esta corriente el sindicato sería la organización necesaria para llegar a las masas facilitando estructuras de defensa donde la clase trabajadora tome consciencia sistemática de su opresión. Esas estructuras servirían tanto como herramientas de lucha como de bases autoorganizativas de un sistema socialista libertario. Es decir, mediante la mejora de condiciones de los trabajadores, la solidaridad entre los mismos y la fuerza popular adquirida se irían consiguiendo nuevos objetivos que se traducirían en la toma de las empresas por los trabajadores, el cambio del sistema económico o la revolución social.
Fortalezas
Tiene la capacidad de atraer y organizar a grandes sectores de la población haciéndoles conocedores del poder de clase que albergan. Además, cuenta con estructuras consolidadas y elementos organizados que conocen las estructuras del sistema que se quiere derrocar. Conserva la historia y la memoria como base de su corriente, lo cual puede ayudar a no repetir errores o aprender del pasado.
Limitaciones
Tras una propaganda institucional sistemática y la derrota histórica arrastrada desde los setenta con la crisis del petróleo, la posterior llegada de Thatcher y Reagan a las presidencias del Reino Unido y Estados Unidos respectivamente y la caída de la URSS en los noventa, el sindicalismo fue desacreditado por muchos elementos —algunos de la propia clase trabajadora—. El sindicalismo combativo es minoritario frente al de servicios que vive de la pleitesía al estado y al capital —CC.OO. y UGT entre otros—. La estructura de cualquier sindicato puede tender a la burocratización y el asistencialismo. Su composición heterogénea por tratarse de una organización de masas que intenta agrupar a la clase trabajadora dificulta la construcción de un ideario revolucionario capaz de superar las luchas parciales o tendentes al reformismo, aunque tenga como objetivo la transformación social y un programa revolucionario etapista entre sus bases. El interclasismo dentro del sindicato puede significar conflictos de clase, aunque estos también pueden darse entre elementos de la misma clase. Además, dificulta que personas migrantes —no reconocidas por el estado— lleguen a esta corriente por los problemas legales que pueden derivarse en un caso laboral.
Referentes históricos
Rudolf Rocker, Lucy Parsons, Anselmo Lorenzo, Georges Sorel o la CNT histórica.
En la actualidad
CNT, CGT y Solidaridad Obrera en el estado español y, por citar otros, el nuevo sindicalismo anglosajón o el sindicalismo revolucionario francés.
2. Insurreccionalismo
Para los medios de comunicación hegemónicos es la única corriente existente dentro del anarquismo. El estado y el capital utilizan la combatividad de esta corriente para infundir miedo en una población educada en unos valores mediante los cuales la legitimidad de la violencia es exclusiva del estado y la no-violencia ha de ser el único camino de la clase trabajadora para conseguir sus objetivos. Es decir, está forma de pensar está en las antípodas de algunos postulados insurreccionalistas que consideran que a través del conflicto abierto y directo, los individuos adormecidos tomarán consciencia de la violencia sistemática del capitalismo. Al tratar de mostrar la violencia y la represión del estado confían en el levantamiento del pueblo y así la clase trabajadora adocenada comprenderá los postulados anarquistas. Entienden que los grupos de afinidad y acción son la organización necesaria para destruir este sistema y que otras agrupaciones duraderas y amplias pueden replicar las estructuras de dominio y explotación. Las últimas olas de esta corriente han sido influenciadas por el autonomismo y, en algunos lugares, por maoísmos y guevarismos radicalizados con fuerte tendencia hacia la vanguardia.
Fortalezas
Se les supone agilidad y anonimato a estas organizaciones de pequeño tamaño posibilitando la capacidad operativa rápida y efectiva. En caso de una escalada violenta del estado, son personas entrenadas en la autodefensa y combatividad contra el enemigo de clase y sus cuerpos represivos. En momentos de mayor conflictividad social su hacer tiene mayor aceptación y es catalizador para otras etapas de la revolución social. El insurreccionalismo en el pasado despertó miedo entre los opresores lo cual se tradujo —también gracias al trabajo de otras corrientes con otro tipo de organización— mejoras en las condiciones de vida de nuestra clase en nuestro territorio.
Limitaciones
Son el mayor exponente del ultravanguardismo. Un grupo pequeño, debido a sus acciones, incide en las dinámicas sociales sin relacionarse con ellas condicionando otros modelos de lucha u organización. Al priorizar la práctica por encima de la teoría, no suelen tener procesos de reflexión y análisis —y es que no existe la actuación sin ideología, sea esta consciente o no; cuando se actúa sin un análisis estructural se puede conseguir todo lo contrario a lo que se pretende—. Con el cambio hacia una mentalidad ciudadanista de la clase trabajadora se han mostrado incapaces de entender estas lógicas. Además muestra una deriva individualista y de estilo de vida debido a la autocomplacencia de su hacer y de la escasa autocrítica que se produce entre los grupos de afinidad que forman esta corriente.
Referentes históricos
Alfredo M. Bonanno, Johann Most, Severino Di Giovanni, Serguéi Necháyev o John Zerzan.
En la actualidad
Sus grupos aparecen y desaparecen con asiduidad. No es espacio este para mostrar grupos concretos, por ello hablamos solo de sus dinámicas.
3. Autonomismo
La mayoría de colectivos, grupos o espacios de militancia del estado son autonomistas. Desde Centros Sociales —okupados o no—, radios libres, bibliotecas autogestionadas, huertas colectivas o ateneos libertarios —incluso aquellos vinculados a sindicatos—, pero también espacios más amplios o vivenciales como comunas, Rojava o los caracoles zapatistas. Es necesario pararnos un poco a explicar las grandes diferencias entre estos últimos territorios en lucha y un CSO o ateneo occidental, ya que aunque los enmarquemos dentro del autonomismo no podemos obviar que ambos territorios poseen estructuras organizativas propias alejadas de las lógicas estatales, llevan la democracia directa al plano de lo real o han creado una hegemonía cultural, social y política real en sus territorios. En el caso de Rojava una propuesta de convivencia entre los diferentes grupos religiosos y una liberación de la mujer, siendo está participe de la vida política, social y militar de la misma manera que el hombre. En el contexto zapatista nos encontramos de igual forma con estructuras propias como colegios, asambleas, fuerzas militares… Estando estos territorios sumergidos en un contexto de guerra, en el caso de Rojava, y de resistencia, en el caso de los zapatistas, han conseguido mantener su ideología y su apuesta por la construcción de un territorio fuera de las lógicas capitalistas y estatales.
En referencia al estado español, la mayoría de personas que comienzan a militar lo hacen dentro del autonomismo sin conocer el trasfondo de esta corriente que aspira a liberar espacios o crear proyectos dentro del sistema que rompa con las lógicas del mismo. La aspiración de esta corriente es crear los máximos espacios posibles fuera del control del estado para así debilitarle —como si de agujeros de un queso gruyer se tratase— aunque más que una teoría se trata de una práctica o inercia inconsciente. De esta forma, al liberar espacios, se crearía un sistema alternativo sin organización, ni relación entre los frentes de lucha. Aunque el capitalismo trate de alcanzar todas las facetas de la vida y desactivar a toda la clase trabajadora, la pretensión del autonomismo es demostrar que no pueden llegar a todos los lugares.
Fortalezas
Atraen a sectores de la población mediante inquietudes diversas que de otra forma sería más difícil que se acercasen —aunque esto muchas veces signifique que solo se acercan por interés utilitarista—. Experimentan formas críticas de socialidad y sirven de apoyo o refugio para disidencias. Dan soporte o espacio a diferentes luchas, aunque estas no se enmarquen dentro de su corriente, lo cual ha permitido que la militancia estatal haya sobrevivido en el páramo de las anteriores décadas. Pueden ser espacios agradables para una primera militancia que desemboque en otra más combativa, aunque es importante subrayar la palabra pueden.
Limitaciones
La fragilidad del autonomismo es una constante, grupos que se rompen por disputas individuales o quemazón militante. Son incapaces de generar una estructura más grande por sus propias dinámicas sectoriales. El poder informal es parte sustancial de sus asambleas, y por ende, no escapan de las lógicas de dominación, aunque estas no se nombren y por tanto son más difusas y complejas de analizar. Son muy autocomplacientes y las militantes de espacios así vinculan su personalidad y su ego al colectivo en cuestión, negándose a aceptar cambios o la propia infructuosidad de su lucha. Tienen muy pocos elementos de control inicial que facilitan la infiltración policial, como hemos comprobado en los últimos años. Al ser interclasistas no pueden consolidar estrategias revolucionarias mayores y en ocasiones terminan siendo más socialdemócratas que anarquistas por la integración en sus estructuras de un reformismo sibilino al cual no saben o no pueden poner freno. En lugar de generar un marco nuevo para crear relaciones sociales libres, crean relaciones sociales libres con la pretensión de crear un marco nuevo, confundiendo medios con fines.
Referentes históricos
Murray Bookchin, Gustav Landauer, Antonio Negri, Pierre-Joseph Proudhon, Hakim Bey o Carlos Taibo.
En la actualidad
CSOs, ateneos, cooperativas de trabajo y consumo, grupos de apoyo, grupos de luchas sectoriales, comunas o Rojava.
4. Especifismo o plataformismo
Corriente de llegada reciente al estado con mayor bagaje en Sudamérica —las diferencias entre plataformismo y especifismo empiezan a visualizarse entre ambos territorios—. Considera que organizaciones pequeñas, temporales o de síntesis no permiten generar una herramienta capaz de incidir en los procesos de lucha. Así, abogan por una militancia específicamente anarquista o dual compartida con otra militancia en un frente de lucha o de síntesis —sindicato de vivienda, movimiento ecologista, espacio autónomo…—, recuperando el dualismo organizativo que proponía Bakunin. Considera necesaria la creación de organizaciones revolucionarias libertarias para una acción unificada, puesto que actuar de forma aislada dispersa las fuerzas e impide generar un horizonte revolucionario ya que las dinámicas autonomistas que impregnan la militancia anarquista impiden abordar asuntos coyunturales o generales de clase. Cada militante es responsable de la organización y ésta a su vez se responsabiliza de cada militante. Dentro de sus militantes hay quien defiende una cohesión dentro de la organización y quien defiende un respeto de todas las iniciativas individuales. Entienden el sindicato o los espacios liberados —autónomos— como espacios en los que tener incidencia, para que no se pierda la perspectiva libertaria, aunque sin cooptarlos. Abogan por una disciplina militante, democracia autogestionaria, federalismo y conciliación entre individuo y colectivo. Entienden el conflicto abierto como inevitable entre la clase dominante y las dominadas, buscando dotar a la clase trabajadora del poder popular que ayude a romper con las cadenas de la opresión, anquilosadas y oxidadas por el tiempo.
Fortalezas
Puede generar una plataforma desde la que construir análisis y reflexiones compartidas. Facilita la consolidación de una estrategia que permita unidad de acción. Busca romper con la informalidad y la desorganización inmovilista característica del movimiento libertario en los últimos años. Tiene la capacidad de defender los procesos de lucha contra las burocracias y desvíos autoritarios. Puede generar una organización internacional e internacionalista. Está en vías de construcción, lo cual es una fortaleza inicial debido a la motivación militante que se desprende de un motor en movimiento —en contraposición a los muros con los que se han topado esas mismas militantes en otras corrientes—.
Limitaciones
Sin código ético militante puede desembocar en dinámicas vanguardistas o dirigistas. Aunque no basta con el código ético, hacer política aporta capital social y rentabilidad a individualidades muy concretas que tienden a ser hombres blancos que vienen de la academia —y el especifismo no es una excepción—. Para acabar con ello, cada militante debe interiorizar y problematizar estás jerarquías informales para dejar de ocupar el espacio de asamblea y saber callar o dar un paso al lado.
A su vez, el especifismo puede caer en burocratización o sectarismo si praxis y teoría no se articulan de forma dialógica. También podría desembocar en dinámicas de poder o de violencias cisheteropatriarcales —al igual que el resto de corrientes anarquistas— sino se dota de protocolos de actuación y de crítica y autocrítica.
Referentes históricos
Plataformismo europeo —Ida Mett, Nestor Makhno o Piotr Arshinov—, la Alianza democrática de Mijaíl Bakunin, Errico Malatesta o el especifismo latinoamericano.
En la actualidad
OSL (Brasil), FAU (Uruguay), FAR (Argentina), UCL (Francia), Die Platform (Alemania) y las organizaciones que formamos este medio en el estado español.
5. Anarquismo cultural
Esta quinta corriente es la más difusa y compleja de todas, de hecho las dudas sobre su inclusión han sido amplias. Varios de los postulados descartados inicialmente como corrientes forman parte de ésta en un sentido más amplio y abstracto, como el anarquismo filosófico y el individualista. El anarquismo cultural permea en todas las corrientes anteriores, aunque no está dotada de una teoría clara, más allá de la crítica superficial al sistema establecido o a los órganos de poder del mismo. Considera que mediante la creación de una cultura que rompa con los dogmas consumistas del capitalismo más personas tomarán consciencia de su realidad vivencial. Su amalgama va desde los estético —vestimenta, looks, decoración— hasta lo artístico —música, pintura, literatura, teatro—, pasando por lo espiritual o religioso. Podría no ser una corriente y tratarse tan solo de un método de propaganda anarquista o de creación de una hegemonía de clase. También podría considerarse que cierto tipo de autonomismo es la puesta en práctica del anarquismo cultural.
Fortalezas
Puede acercar a personas que de otra manera no llegarían a entornos anarquistas. Puede considerarse como elemento contrahegemónico o hegemónico de clase que ayude o propulse una lucha más amplía y dotada. Lo emocional o sensorial es en ocasiones más eficiente en la creación inicial de consciencia en la clase trabajadora que lo teórico o analítico.
Limitaciones
El capitalismo lo integra a la perfección al vender el producto emocional deseado entre este target consumidor alternativo. Al carecer de organización y unos postulados fuertes desemboca, las más de las veces, en personas que compran los axiomas del capitalismo —el joven con estética antisistema de los noventa es el casero de hoy—. Los individuos —creadores de cultura o consumidores de ella— ven en esta el fin en sí mismo, no un medio propagandístico. Es sumamente endeble e individualista.
Referentes históricos
Cantautores contestarios, grupos punk como Sex Pistols o Guy Debord y el situacionismo.
En la actualidad
Grupos de música, escritoras, cineastas, grupos de teatro, grupos de arte, bares del rollo o tiendas de ropa, entre muchos otras.
Conclusión
Si bien este análisis ha tratado de ser lo más meticuloso y condensado posible, a buen seguro he obviado elementos o recurrido a simplificaciones banales. Pido por tanto que la crítica sea hecha desde la construcción de un relato común y la mejora colectiva. Los apuntes que se hagan sobre el texto serán tenidos en cuenta y corregidos en caso de compartir el análisis explicitado.
Debemos dotarnos de una teorización que ayude a entender la derrota histórica de la que venimos para así poder superarla, debemos reconocer que cada una de las militantes —y subrayo militantes— que se enmarcan en las corrientes anteriores han puesto su granito de arena en la lucha sin cuartel contra un monstruo que aprende de sus errores, que fagocita cualquier disrupción y que ha perfeccionado sus medios de tortura y propaganda. Las críticas a tácticas o estrategias se hacen desde las limitaciones comprobadas en ellas, entendiendo que son necesarias —o lo han sido— en procesos emancipadores. Es nuestro deber histórico reconocer aciertos y fallos de todas las luchadoras anarquistas y buscar nuevas herramientas que consigan terminar por fin con la opulencia y los privilegios de nuestros enemigos de clase. Debemos dar pasos en la consecución de nuestros objetivos. Pido a las lectoras que no se vinculen de forma personal, como si de un partido político se tratase, a ninguna corriente o colectivo, estas no son más que un medio para conseguir un objetivo mayor. Nadie será libre hasta que todas lo seamos. Gracias por leernos.
Andrés Cabrera, militante de Impulso.